Última actualización: Domingo, 12 de junio de 2011

Los bonobos, o chimpancés pigmeos, envejecen bien.
Viejos primates, almejas ancianas y medusas que nunca mueren revelan cómo algunas especies tratan de extender sus propios plazos de vida.
Desde el momento en que se nacen, el reloj biológico comienza a marcar un inexorable conteo regresivo para cualquier bebé.Un estudio reciente, publicado en la Revista Ciencia, reveló que todos los primates -desde el hombre al mono- envejecen más o menos de la misma manera: tienen un alto riesgo de muerte en la infancia, uno menor en la adolescencia y un riesgo creciente de morir a medida que envejecen.
Algunas especies han encontrado algunos trucos que les han ayudado a manejar el proceso de envejecimiento y a extender sus períodos de vida naturales.
Así, logran vivir por cientos de años.
Y unas pocas criaturas, a la luz de ciertas definiciones, se han transformado en inmortales.
clic Vea el gráfico del promedio de vida de diversas especies
De pequeño a grande
La mayor parte de nuestro conocimiento sobre la edad de las especies animales proviene de estudios relativos a las de corta vida, tales como las moscas de la fruta y los ratones.La investigación de laboratorio ha demostrado que alterando genes únicos se puede extender la vida de especies de gusanos y moscas de la fruta.
Por ejemplo, hace dos años, los científicos de la Universidad de Brown, en Estados Unidos, duplicaron el promedio de vida de una mosca de la fruta de 35 a 70 días, mediante la alteración del gene indy, que reduce la producción de radicales libres.
Pero incluso esto no iguala la capacidad de los animales salvajes y plantas para desarrollar una larga vida.
En términos generales, los animales más grandes viven más que los pequeños.
Como promedio, un ratón puede vivir dos años, mientras que la ballena de Groenlandia puede vivir unos 200 años.
Estas diferencias se producen debido a una cantidad de diferencias fisiológicas, incluyendo las tasas de crecimiento y desarrollo, metabolismo y detalles de la composición del cuerpo.
Sin embargo, algunas especies pueden dar pasos especiales, ya sea cambiando su comportamiento o fisiología, para vivir más tiempo de lo que lo harían de otro modo.
Sin Sol
Rata topo lampiña

Vive hasta 24 años
Forma comunidades como las abejas, hormigas y termitas
Cada colonia tiene un "roedor" reina que produce todas las crías
El resto son ratas estériles colaboradoras que sirven a la colonia
Son originarias de áreas áridas en todo el este de África
Forma comunidades como las abejas, hormigas y termitas
Cada colonia tiene un "roedor" reina que produce todas las crías
El resto son ratas estériles colaboradoras que sirven a la colonia
Son originarias de áreas áridas en todo el este de África
No está claro cómo lo hacen, pero los estudios de la profesora Rochelle Buffenstein y sus colegas del Centro de Ciencia para la Salud, de la Universidad de Texas, indica que vivir bajo tierra ayuda.
Eso puede contribuir a limitar la exposición del animal a la luz y ayuda a eliminar ciertos peligros que podrían costarles la vida a una edad menor.
La vida comunal puede reducir sus posibilidades de morir, y además presentan un sistema inmunológico fuerte y no parecen desarrollan cáncer.
Estos factores hacen que la mortalidad de la rata topo lampiña no aumente con la edad, lo que les permite desarrollar los genes de la longevidad, le dijo la profesora Buffenstein a la BBC.
Siesta en la sombra
Otros animales también pasan la mayor parte de su vida en la oscuridad, incluyendo especies de murciélagos que pueden vivir por décadas.La reducción del tiempo que uno pasa al sol disminuye la exposición a la radiación ultravioleta
El murciélago de Brandt

El murciélago de Brandt puede vivir hasta los 41 años
Los murciélagos macho generalmente viven más
La hibernación le alarga la vida al murciélago en seis años
Los murciélagos macho generalmente viven más
La hibernación le alarga la vida al murciélago en seis años
Sin embargo, los murciélagos hacen algo más que dormir para reducir el proceso de envejecimiento.
El doctor Asish Chaudhuri, del Instituto para los Estudios de la Longevidad y el Envejecimiento Sam y Ann Barshop, de San Antonio, Texas, cree que la explicación subyace en la manera en que los murciélagos se protegen del daño proteico, utilizando moléculas especiales llamadas chaperonas de proteínas.
"Las proteínas juegan un papel esencial en virtualmente toda función celular", le dijo el doctor Chaudhuri a la BBC.
Las proteínas tienen una forma especial, y si pierden la forma, no funcionan del todo bien. Además, si se deforman "puede producirse la formación de agregados de proteínas tóxicos, a los que se asocia con el envejecimiento y las enfermedades relacionadas con la edad", afirma.
Renovando lo viejo
Y los murciélagos no son los únicos que se protegen del daño proteico.Los estudios de la langosta americana (Homarus americanus) han demostrado que su extrema longevidad puede estar relacionada con la secreción de telomerasa, la enzima responsable por la reparación de pequeñas secciones de ADN.
Altas concentraciones de telomerasa se encuentran en células que necesitan dividirse regularmente, tales como órganos y células madre de embrión.
El acceso a un suministro de telomerasa elevado equiparía a este crustáceo con la capacidad para reconstruir las células desgastadas por el envejecimento.
La habilidad para reparar células de esta manera puede explicar por qué las langostas pueden vivir hasta cien años y tienen la capacidad de desarrollar nuevos miembros, incluso cuando son de edad avanzada.
Contra los radicales libres

Las almejas islándicas pueden vivir hasta 400 años.
Otro residente oceánico, la almeja islándica, es descrita como uno de los más longevos metazoos conocidos.
Un reciente estudio, llevado a cabo por el doctor Iain Ridgway de la Universidad de Bangor, de este antiguo molusco que vive más de 400 años, demuestra que tiene una mayor resistencia a la oxidación generada por el estrés.
No obstante, "las razones para la excepcional longevidad de la almeja islándica podrían no tener nada que ver con la resistencia al estrés oxidativo (un tipo particular de estrés químico inducido por la presencia de elevadas cantidades de compuestos peligrosos llamados radicales libres)", le dijo a la BBC el doctor Ridgway.
En vez de eso, como ocurre con la rata topo lampiña, puede ser que la integridad de las proteínas del animal sea la clave, en vez de los dañinos radicales libres o los antioxidantes utilizados para defenderse contra ellos.
Colonia clonal
Las plantas pueden incluso ser más capaces de conseguir la longevidad extrema.El árbol más viejo del Reino Unido es un antiguo tejo cuya edad oscila entre los 4.000 y 5.000 años.
Algunas especies también se benefician de la vida en grupo.
Ciertos árboles, por ejemplo, están interconectados bajo tierra por medio de un complejo sistema de raíces.
Uno de estos árboles grupales, conocido como pando, o álamo temblón del altiplano del Colorado, tiene un sistema de raíces vivas que se estiman en más de 80.000 años.
El enorme sistema de raíces que alimenta a la colonia de álamos temblones les permite soportar los frecuentes incendios forestales y almacenar vitales cantidades de agua y nutrientes para un crecimiento sostenido, y llegar a madurar.
Versión más joven
La medusa (Turritopsis dohrnii)

Los hidrozoos pueden ser pequeños animales que existen como pólipos, ya sea en forma individual o en una colonia
Una medusa es la fase reproductiva del pólipo, que libera huevos y esperma
Los huevos fertilizados se transforman en larvas y se apostan en el lecho marino, transformándose en pólipos.
Los pólipos se reproducen de manera asexual, produciendo una nueva colonia de medusas.
Una medusa es la fase reproductiva del pólipo, que libera huevos y esperma
Los huevos fertilizados se transforman en larvas y se apostan en el lecho marino, transformándose en pólipos.
Los pólipos se reproducen de manera asexual, produciendo una nueva colonia de medusas.
El secreto de la inmortalidad puede que se halle bajo las olas del mar.
El hidrozoo Turriptosis dornii tiene un ciclo de vida que le permite retroceder hacia un estadio anterior de su desarrollo, esencialmente hacia una reversión del proceso de envejecimiento.
"La medusa normal muere tras la reproducción. La medusa Turriptosis dohrnii, sin embargo, cuando enfrenta condiciones adversas tales como lesiones físicas o falta de alimento, en vez de morir, se hunde hasta el fondo del mar", explica la doctora María Pía Miglietta, bióloga marina de la Universidad de Notre Dame, Indiana, Estados Unidos.
"Se tornan en una bola de células, reordenan sus células por medio transdiferenciación y se convierten en un nuevo pólipo. El nuevo pólipo, a su vez, puede producir otros pólipos y formar una colonia".
Durante la estación apropiada, la nueva colonia producirá varias medusas nuevas y así recomienza la vida del inmortal.
Promedio de vida de diversas especies




![Simulación de la circulación sanguínea. (Foto: ANL) [Img #2415]](http://noticiasdelaciencia.com/upload/img/periodico/img_2415.jpg)
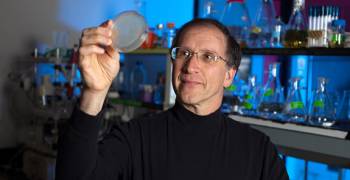 En un logro revolucionario que podría permitir a los científicos "construir" nuevos sistemas biológicos, un equipo de investigadores ha construido por primera vez proteínas artificiales que permiten el crecimiento de células vivas
En un logro revolucionario que podría permitir a los científicos "construir" nuevos sistemas biológicos, un equipo de investigadores ha construido por primera vez proteínas artificiales que permiten el crecimiento de células vivas