La paradoja de la depresión sin tristeza
Las personas tienen síntomas físicos y es más común en aquellas que no pueden expresar sentimientos; el riesgo crece con la edad
Suelen ir al médico -generalmente al clínico- con una colección de síntomas físicos molestos: problemas para dormir, cansancio, más o menos apetito que de costumbre (y, en consecuencia, alteraciones de la balanza para arriba o abajo), ausencia de deseo sexual, problemas de concentración, sensación de falta de aire, taquicardia.
Pero? a la pregunta del galeno sobre el estado de ánimo, estos pacientes, casi siempre sonrientes y tranquilos, responden: "Bien, de ánimo bien."
Sin embargo, no están nada bien. Si se profundiza y se hacen algunas preguntas clave, tarde o temprano podrá comprobarse que esa persona pletórica de síntomas que la medicina llama "vegetativos" en realidad está padeciendo una depresión, pero no una depresión cualquiera sino un tipo especial de síndrome depresivo caracterizado paradójicamente por la ausencia de tristeza. Más bien, podría decirse, por la incapacidad de sentir que se está triste, de reconocerse en ese sentimiento.
"Es un problema que estamos estudiando especialmente en adultos mayores, aunque también hemos detectado casos en personas más jóvenes", responde a La Nacion por vía telefónica desde los Estados Unidos el doctor Sergio Paradiso, un italiano nacido en Sicilia que trabaja desde hace varias décadas como profesor asociado de psiquiatría y neurociencias en la Universidad de Iowa, donde en invierno, se lamenta, hace un frío glacial.
Comenta que "son sujetos que ingresan en el consultorio sonriendo y así siguen mientras describen sus síntomas físicos, pero que a la pregunta de si realmente están contentos de vivir, pueden llegar a contestar con un gesto evasivo, admitiendo ante otra pregunta que sí, que a veces creen que tal vez su familia se sentiría mejor si ellos no estuvieran? o que tienen sentimientos de culpa o pensamientos de falta de esperanza en el futuro".
La ideación depresiva está, están los síntomas vegetativos, pero falta el aspecto anímico de la depresión, no existe conciencia de las emociones o de lo que ellas significan. "En el examen psiquiátrico se distingue entre una tristeza que el paciente dice que tiene, algo que en este caso no ocurre, y una tristeza que el paciente no describe, pero que el evaluador ve, que es lo que sucede aquí."
La depresión no disfórica -otra forma de llamar a este trastorno- parece aumentar su frecuencia luego de la quinta década de vida, y aunque no existen muchas estadísticas, se estima que la padece un 5% de la población mayor de 50 años, sin distinción de sexo. En la Argentina, llegaría a poco más de 415.000 personas, según los datos poblacionales disponibles del Indec para 2001.
Pero, según aclara Paradiso, posiblemente exista mayor riesgo de este tipo de síndrome depresivo en personas con una cierta disminución de la capacidad cognitiva.
"En nuestras investigaciones hallamos una relación significativa entre sujetos que tenían depresión no disfórica y peores resultados escolares durante la niñez. ¿Si se relaciona con la inteligencia? En términos generales el desempeño escolar es un buen predictor de la inteligencia en general, incluida la emocional, que uno tendrá cuando adulto", explica el experto, que habla cuatro idiomas, entre ellos el español.
Emociones sin palabrasLa pobreza expresiva de quien padece depresión sin tristeza está claramente ligada a la dificultad de comunicación y a la concientización de los propios sentimientos. En esto, admite Paradiso, influyen también condicionantes culturales y estilos de crianza.
"Creemos que hay un problema de alexitimia, una incapacidad de conciencia emocional que está parcialmente conectada con la inteligencia analítica, pero que también tiene aspectos particulares -explica-. Las inteligencias emocional y analítica mediadas a través de la memoria o la atención están conectadas, aunque se suelen citar casos de gente que es muy inteligente y tiene relativamente poca inteligencia emocional."
Para sufrir este tipo de cuadro se necesitan genes que predispongan a la depresión o condiciones de vida como estrés o traumas, junto a una capacidad inferior de conciencia anímica. "Esta conciencia anímica inferior puede estar influida por estilos de crianza: en algunas familias se favorece el ser estoico, no hablar nunca de la propia emoción y no se desarrolla una capacidad verbal de transmisión de los sentimientos. Este aspecto no se puede excluir", propone el investigador.
También existen algunas situaciones que pueden predisponer a la presencia de una depresión no disfórica o sin tristeza.
"Tener lesiones cerebrales, por ejemplo un stroke o ataque cerebral en el hemisferio cerebral derecho, incrementan el riesgo -aclara el especialista-. Puede ocurrir también cuando se ve afectada puntualmente la corteza cingulada anterior, lugar de la conciencia de las emociones. Este deterioro también puede presentarse en otras enfermedades neuropsiquiátricas, como la demencia frontotemporal y el Parkinson, y debido a cambios de esa región cerebral ligados con el envejecimiento, que conlleva una disminución de la capacidad de procesamiento emocional y un grado incrementado de alexitimia."
La depresión no disfórica puede asociarse a comorbilidades, es decir, a otras enfermedades. Pero, a menudo, cuando se ordenan exámenes de rutina para explicar los síntomas físicos que la persona describe (cansancio, disminución o aumento del apetito, falta de concentración, falta de deseo sexual) todo aparece dentro de lo normal. Sin embargo, están deprimidos.
Características únicasLa depresión sin tristeza no tiene nada que ver con la distimia, que es una forma más moderada de depresión a largo trazo, pero donde la persona es totalmente consciente de su sentimiento de tristeza, ni tampoco con la depresión ansiosa, que implica la concientización del problema.
"El depresivo sin tristeza no siente pena ni siente ansiedad -afirma Paradiso-. Ha transferido todo su malestar al cuerpo y no puede expresar ninguna emoción vinculada con lo anímico. Si un médico recibe a un paciente que se queja de síntomas físicos, pero cuyo organismo funciona bien, es un caso para estudiar un poco más. En clínica geriátrica, especialmente, es necesario profundizar para descartar o no la presencia de un cuadro que, de no tratarse, puede extenderse en el tiempo por falta de tratamiento o aumentar el riesgo suicida, presente en todo cuadro depresivo."
El llamado a la intervención puede también venir de los familiares. "Si alguien de pronto tiene problemas para dormir o ha bajado involuntariamente de peso o un esposo cambia su actitud y está cansado, sin ganas de vivir, y los fines de semana ya ni se levanta para mirar fútbol en la tele, se recomienda la consulta", indica el experto.
¿Existe alguna forma de ponernos más a salvo? Paradiso afirma que una clave es no huir de las propias emociones y sentimientos y conocerse mejor anímicamente.
"El problema se puede tratar con medicamentos y psicoterapia. Pero lo primordial es ser conscientes y pedir ayuda. Luego, de una u otra manera, se puede salir adelante porque hay muchas maneras de tratar la depresión", finaliza.
TRES SIGNOS CLAVEEstá relacionada con el nivel de alexitimia, la incapacidad para concientizar las propias emociones y expresarlo verbalmente.
Las personas expresan síntomas y malestares físicos (insomnio, cansancio, exceso o falta de apetito, disminución de la concentración, falta de deseo sexual), pero no se sienten tristes ni ansiosas.
Podría estar asociada con el deterioro de un área del hemisferio cerebral derecho vinculada con el procesamiento de las emociones.
 Los últimos bloques de direcciones del protocolo IPv4 que aún estaban disponibles en la IANA (Internet Assigned Numbers Authority) han sido entregados recientemente a los organismos regionales. Esta situación aumenta la amenaza de un posible agotamiento de direcciones.
Los últimos bloques de direcciones del protocolo IPv4 que aún estaban disponibles en la IANA (Internet Assigned Numbers Authority) han sido entregados recientemente a los organismos regionales. Esta situación aumenta la amenaza de un posible agotamiento de direcciones.

 En lo que parece una paradoja, las conclusiones de un nuevo estudio apuntan a que el aburrimiento derivado de una mayor seguridad está provocando que hasta un tercio de los conductores emprendan acciones peligrosas e innecesarias al volante. Según los autores de este estudio, hacer un poco más peligrosas las carreteras haría que los conductores actuasen con mayor prudencia y el resultado final sería un descenso de las situaciones peligrosas
En lo que parece una paradoja, las conclusiones de un nuevo estudio apuntan a que el aburrimiento derivado de una mayor seguridad está provocando que hasta un tercio de los conductores emprendan acciones peligrosas e innecesarias al volante. Según los autores de este estudio, hacer un poco más peligrosas las carreteras haría que los conductores actuasen con mayor prudencia y el resultado final sería un descenso de las situaciones peligrosas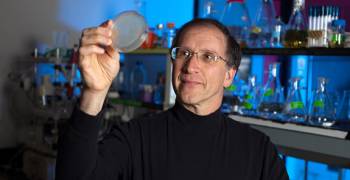 En un logro revolucionario que podría permitir a los científicos "construir" nuevos sistemas biológicos, un equipo de investigadores ha construido por primera vez proteínas artificiales que permiten el crecimiento de células vivas
En un logro revolucionario que podría permitir a los científicos "construir" nuevos sistemas biológicos, un equipo de investigadores ha construido por primera vez proteínas artificiales que permiten el crecimiento de células vivas Un nuevo estudio en el que se ha rastreado la evolución de los piojos demuestra que los humanos modernos comenzaron a usar ropa hace unos 170.000 años. Esta nueva tecnología les permitió tiempo después marcharse de África y emigrar con éxito a otras partes del mundo
Un nuevo estudio en el que se ha rastreado la evolución de los piojos demuestra que los humanos modernos comenzaron a usar ropa hace unos 170.000 años. Esta nueva tecnología les permitió tiempo después marcharse de África y emigrar con éxito a otras partes del mundo Desde hace tiempo, se cree que el Hombre moderno surgió en el continente africano hace 200.000 años. Ahora, unos arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv han descubierto indicios bastante firmes de que hace 400.000 años, el Homo sapiens ya deambulaba por lo que hoy es Israel. Estos indicios son los de mayor antigüedad sobre la existencia del Ser Humano anatómicamente moderno en el mundo
Desde hace tiempo, se cree que el Hombre moderno surgió en el continente africano hace 200.000 años. Ahora, unos arqueólogos de la Universidad de Tel Aviv han descubierto indicios bastante firmes de que hace 400.000 años, el Homo sapiens ya deambulaba por lo que hoy es Israel. Estos indicios son los de mayor antigüedad sobre la existencia del Ser Humano anatómicamente moderno en el mundo